LA SUBLIMIDAD Y EL MERCADO
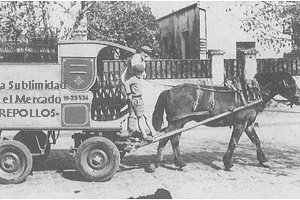
No hace mucho ya incluí aquí un texto de Custardoy. Pero no puedo evitar colgar ahora el reciente que ha aparecido en la comunidad de MSN con el título de "La sublimidad...", que para mí es de lo mejor que he leido nunca no solo de entre sus exposiciones sinó entre todo lo que uno encuentra por la red.
Eso que algunos coinciden en llamar "literatura alternativa" tiene en el texto que sigue un inmejorable ejemplo y exponente. Gracias Custar y sigo diciendo que es una lástima que no te animes a publicar en el "exterior".
Habrá más oportunidades, solo depende de ti.
Cuando era adolescente, recuerdo, no solo el mercado al que me enviaba mi familia, sino también a las pequeñas tiendas del barrio, y en aquellas correrías con la bolsa de la compra me pareció entrever alguna vez a uno de los miembros del circulo académico, el orador de la melena y los dientes apretados, de quien ya sabía yo que se llamaba Darío Álvarez Alonso, y que pasaba despacio pero como huido, por calles estrechas con muchas carbonerías. Temí saber la realidad: que Darío Álvarez Alonso también hacia recados.
A mí me daba una vergüenza enorme llevar debajo del brazo una bolsa o capacho y me repugnaba el mercado por dentro, con su exceso de comida, su olor a crimen en las carnicerías y su olor a letrina en las pescaderías, me gustaba el mercado por fuera, eso sí, con su aglomeración de obreros, meretrices, encantadores de serpientes, exploradores apócrifos que habían bajado de las cumbres saludables a comprar una bolsa de caramelos para la tos. Todo aquello me recordaba un poco al mercado persa de Rimsky Korsakoff, que era una cosa que se oía mucho en casa, en los discos de la familia, pues las familias de por entonces se habían quedado musicalmente, en el descriptivismo brillante y superficial del ruso y a mí me gustaba Sherezade y El vuelo del moscardón . Un viaje alrededor del mercado, pues, podía ser como un viaje alrededor del mundo, y también aquel cosmopolitismo me recordaba a mí La vuelta al mundo de un novelista de Vicente Blasco Ibáñez y de quien yo había leído La catedral, Flor de mayo, Luna Benamor y A los pies de Venus, admirando el anticlericalismo encarnizado del primer titulo, el realismo poético del segundo (por ahí me iba viendo yo como escritor), el exotismo del tercero y el erotismo del cuarto, que me había abierto un mundo cosmopolita y perfumado donde los embajadores vivían amancebados con diosas desnudas en las ciudades de la costa azul.
Pero si me llenaban el capacho de repollo y coliflor, había que renunciar a la literatura y a la geografía, a Blasco Ibáñez y a Rimsky Korsakoff, había que volver a casa tirando de la carga y mirando para ningún sitio, por no saludar a las vecindonas irónicas, o al peluquero que estaba en la puerta de la peluquería, arrullando el cáncer que le iba matando y mirándome con odio de canceroso y odio de peluquero, ya que yo persistía en mi melena, entre los héroes adolescentes de los tebeos y los poetas manditos.
Y entre tanto vislumbraba a Darío Álvarez Alonso con su capacho debajo del abrigo por la otra acera. Porque podía soportar mi dolor y mi humillación, a los que ya estaba acostumbrado, pero no podía soportar que uno de mis ídolos literarios se me viniese abajo, porque yo tenía en aquellos poetas y escritores del circulo académico (y en especial a aquél, a Darío Álvarez Alonso), situados en un limbo de luz y versos, de patios y cultura, de claustros tranquilos donde no llegaban los gritos del mercado, ni el metralleo de las maquinas de escribir de las oficinas, y les imaginaba paseando siempre por aquellos claustros, en un sol tranquilo, sin otra ocupación que intercambiarse metáforas de los clásicos y ocurrencias propias. Eso era para mi la literatura. Si Darío Álvarez Alonso también hacía recados, eso suponía que el reino exento de la cultura no estaba en ninguna parte, que la maldición y la humillación de la vida alcanzaban a todo el mundo, que ser escritor, artista, poeta, no servía de nada, cuando yo había creído que aquellos seres eran los únicos que no compartían los dolores, los tediosos líos de familia, la abominación mercantilista y los partos de los otros humanos deleznables.
Muchas cosas se me venían abajo, aunque no dejaba de decirme que, si bien Darío Álvarez Alonso quizá hiciese recados, como yo, con un capacho, él no era, al fin y al cabo, más que un aprendiz de escritor, un aficionado, pero que en algún sitio, quizá en Madrid, en los hondos y dorados cafés, como en Paris, o siempre a la orilla de los mares con diosas, o en las cumbres con montes, como Machado y los poetas castellanos, estaban los escritores, los poetas, viviendo una vida a parte, ociosa e inteligente, que era la vida literaria, sin abuelas enfermas ni deudas en el mercado.
Sentí más vergüenza, pues, por el capacho de Darío Álvarez Alonso que por el mío propio, me dolió más lo suyo, me pareció más injusticia de la naturaleza y de la vida, mayor burla del destino, pues al fin y al cabo yo no era nadie, no era nada, dudaba mucho de pasar algún día, del capacho de la compra o la prensa de la oficina, a los grandes cafés literarios del mundo que era la idealización que yo tenía entonces, pero estaba claro que Darío Álvarez Alonso era un escritor, tenía cabeza, traza y voz de escritor, era lo más escritor que yo había visto en mi generación, o en la siguiente, pues Darío Álvarez Alonso debía llevarme algunos años, y le había imaginado siempre en su casa, por supuesto estaba en un barrio discreto de la ciudad, con un portal revestido de cierta dignidad, preparándose para ser escritor, leyendo y escribiendo en aquellos miradores altos, con sol de la mañana y de la tarde, que eran sus miradores, sin tener que estudiar una carrera de leyes, como mi amigo Julián, y sin tener que hacer recados. Más lo que había en la ciudad eran palomares derruidos, como en El lazarillo, es decir, casas de buena apariencia que por dentro habitaban sombras arruinadas, mendigos de oro.
Ocurre pues, que uno perdona su propio destino, se instala en él, acepta su excepción en la desgracia, su desgracia en la excepción, pero cuesta aceptar la desgracia y la mentira de aquello que habíamos creído una zona exenta e inalcanzable de la vida, el ideal que nos consuela siquiera con su existencia, aunque no tengamos acceso a él. La desesperación empieza cuando comprobamos que no hay ideal, que no hay zócalos de luz donde habiten seres privilegiados, criaturas afortunadas. El hombre es generoso, a pesar de todo, y renuncia a su felicidad y a su vida con tal de que le dejen creer que la felicidad existe en algún sitio y para alguien (en el cielo para los cristianos, en el futuro para los progresistas). Es una forma de salvación individual en la salvación colectiva y venidera de lo humano. Lo que se tarda en aceptar, lo que se acepta solo con la madurez, es que no hay salvación para nadie en ningún sitio, que no hay una franja mágica de vida donde se detiene el tiempo y se es feliz para siempre (la imagen de esa franja suelen dárnosla algunas nubes estiradas del crepúsculo “de un incoloro casi verde”, como decían mis poetas modernistas o posmodernistas, pero es claro que esas nubes desaparecen en seguida, se desvaen, se deslían, se destrenzan, son mera ilusión óptica).
Perdida la infancia, perdida la religión, mi franja de un incoloro casi verde estaba en la literatura, y ese incoloro casi verde aureolaba la frente de Darío Álvarez Alonso, por donde yo había conocido que era un predestinado, un elegido, hasta que descubrí, que también él, como yo, hacía recados. No me habría importado no ser nunca escritor con tal de que se salvase la literatura. Me bastaba por entonces saber que ese mundo sosegado y lleno de imágenes existía, y esto me consolaba hasta resignarme a no acceder a él. Me importaba más la literatura que mí literatura, que eso es ser joven, adolescente, crédulo y puro. Pero la vida, que es impura y, sobre todo, irónica, le hace a uno escritor a costa de cargarse la literatura, le lleva a un reinar en ese reino sólo por revelarle que está tan podrido, sucio, triste, atormentado, y mareado de días como todos los demás. Y, para hacer todo esto más grave, Darío Álvarez Alonso portaba bajo el abrigo un vergonzante capacho muy parecido al mío.
¿Habría conocido Baudelaire la humillación de salir con un capacho, por las calles de Paris lleno de repollo y coliflor? Seguramente sí, aunque esto no lo contaban sus biógrafos, ni lo contaba él, pero como ser sublime sin interrupción entre tanta carnicería y tanta pescadería, como serlo yo, como serlo Darío Álvarez Alonso, como serlo Baudelaire, que lo había escrito sin que yo lo hubiera leído aún, pero teniéndolo ya adivinado como lo tenía.
Custardoy
Cuando era adolescente, recuerdo, no solo el mercado al que me enviaba mi familia, sino también a las pequeñas tiendas del barrio, y en aquellas correrías con la bolsa de la compra me pareció entrever alguna vez a uno de los miembros del circulo académico, el orador de la melena y los dientes apretados, de quien ya sabía yo que se llamaba Darío Álvarez Alonso, y que pasaba despacio pero como huido, por calles estrechas con muchas carbonerías. Temí saber la realidad: que Darío Álvarez Alonso también hacia recados.
A mí me daba una vergüenza enorme llevar debajo del brazo una bolsa o capacho y me repugnaba el mercado por dentro, con su exceso de comida, su olor a crimen en las carnicerías y su olor a letrina en las pescaderías, me gustaba el mercado por fuera, eso sí, con su aglomeración de obreros, meretrices, encantadores de serpientes, exploradores apócrifos que habían bajado de las cumbres saludables a comprar una bolsa de caramelos para la tos. Todo aquello me recordaba un poco al mercado persa de Rimsky Korsakoff, que era una cosa que se oía mucho en casa, en los discos de la familia, pues las familias de por entonces se habían quedado musicalmente, en el descriptivismo brillante y superficial del ruso y a mí me gustaba Sherezade y El vuelo del moscardón . Un viaje alrededor del mercado, pues, podía ser como un viaje alrededor del mundo, y también aquel cosmopolitismo me recordaba a mí La vuelta al mundo de un novelista de Vicente Blasco Ibáñez y de quien yo había leído La catedral, Flor de mayo, Luna Benamor y A los pies de Venus, admirando el anticlericalismo encarnizado del primer titulo, el realismo poético del segundo (por ahí me iba viendo yo como escritor), el exotismo del tercero y el erotismo del cuarto, que me había abierto un mundo cosmopolita y perfumado donde los embajadores vivían amancebados con diosas desnudas en las ciudades de la costa azul.
Pero si me llenaban el capacho de repollo y coliflor, había que renunciar a la literatura y a la geografía, a Blasco Ibáñez y a Rimsky Korsakoff, había que volver a casa tirando de la carga y mirando para ningún sitio, por no saludar a las vecindonas irónicas, o al peluquero que estaba en la puerta de la peluquería, arrullando el cáncer que le iba matando y mirándome con odio de canceroso y odio de peluquero, ya que yo persistía en mi melena, entre los héroes adolescentes de los tebeos y los poetas manditos.
Y entre tanto vislumbraba a Darío Álvarez Alonso con su capacho debajo del abrigo por la otra acera. Porque podía soportar mi dolor y mi humillación, a los que ya estaba acostumbrado, pero no podía soportar que uno de mis ídolos literarios se me viniese abajo, porque yo tenía en aquellos poetas y escritores del circulo académico (y en especial a aquél, a Darío Álvarez Alonso), situados en un limbo de luz y versos, de patios y cultura, de claustros tranquilos donde no llegaban los gritos del mercado, ni el metralleo de las maquinas de escribir de las oficinas, y les imaginaba paseando siempre por aquellos claustros, en un sol tranquilo, sin otra ocupación que intercambiarse metáforas de los clásicos y ocurrencias propias. Eso era para mi la literatura. Si Darío Álvarez Alonso también hacía recados, eso suponía que el reino exento de la cultura no estaba en ninguna parte, que la maldición y la humillación de la vida alcanzaban a todo el mundo, que ser escritor, artista, poeta, no servía de nada, cuando yo había creído que aquellos seres eran los únicos que no compartían los dolores, los tediosos líos de familia, la abominación mercantilista y los partos de los otros humanos deleznables.
Muchas cosas se me venían abajo, aunque no dejaba de decirme que, si bien Darío Álvarez Alonso quizá hiciese recados, como yo, con un capacho, él no era, al fin y al cabo, más que un aprendiz de escritor, un aficionado, pero que en algún sitio, quizá en Madrid, en los hondos y dorados cafés, como en Paris, o siempre a la orilla de los mares con diosas, o en las cumbres con montes, como Machado y los poetas castellanos, estaban los escritores, los poetas, viviendo una vida a parte, ociosa e inteligente, que era la vida literaria, sin abuelas enfermas ni deudas en el mercado.
Sentí más vergüenza, pues, por el capacho de Darío Álvarez Alonso que por el mío propio, me dolió más lo suyo, me pareció más injusticia de la naturaleza y de la vida, mayor burla del destino, pues al fin y al cabo yo no era nadie, no era nada, dudaba mucho de pasar algún día, del capacho de la compra o la prensa de la oficina, a los grandes cafés literarios del mundo que era la idealización que yo tenía entonces, pero estaba claro que Darío Álvarez Alonso era un escritor, tenía cabeza, traza y voz de escritor, era lo más escritor que yo había visto en mi generación, o en la siguiente, pues Darío Álvarez Alonso debía llevarme algunos años, y le había imaginado siempre en su casa, por supuesto estaba en un barrio discreto de la ciudad, con un portal revestido de cierta dignidad, preparándose para ser escritor, leyendo y escribiendo en aquellos miradores altos, con sol de la mañana y de la tarde, que eran sus miradores, sin tener que estudiar una carrera de leyes, como mi amigo Julián, y sin tener que hacer recados. Más lo que había en la ciudad eran palomares derruidos, como en El lazarillo, es decir, casas de buena apariencia que por dentro habitaban sombras arruinadas, mendigos de oro.
Ocurre pues, que uno perdona su propio destino, se instala en él, acepta su excepción en la desgracia, su desgracia en la excepción, pero cuesta aceptar la desgracia y la mentira de aquello que habíamos creído una zona exenta e inalcanzable de la vida, el ideal que nos consuela siquiera con su existencia, aunque no tengamos acceso a él. La desesperación empieza cuando comprobamos que no hay ideal, que no hay zócalos de luz donde habiten seres privilegiados, criaturas afortunadas. El hombre es generoso, a pesar de todo, y renuncia a su felicidad y a su vida con tal de que le dejen creer que la felicidad existe en algún sitio y para alguien (en el cielo para los cristianos, en el futuro para los progresistas). Es una forma de salvación individual en la salvación colectiva y venidera de lo humano. Lo que se tarda en aceptar, lo que se acepta solo con la madurez, es que no hay salvación para nadie en ningún sitio, que no hay una franja mágica de vida donde se detiene el tiempo y se es feliz para siempre (la imagen de esa franja suelen dárnosla algunas nubes estiradas del crepúsculo “de un incoloro casi verde”, como decían mis poetas modernistas o posmodernistas, pero es claro que esas nubes desaparecen en seguida, se desvaen, se deslían, se destrenzan, son mera ilusión óptica).
Perdida la infancia, perdida la religión, mi franja de un incoloro casi verde estaba en la literatura, y ese incoloro casi verde aureolaba la frente de Darío Álvarez Alonso, por donde yo había conocido que era un predestinado, un elegido, hasta que descubrí, que también él, como yo, hacía recados. No me habría importado no ser nunca escritor con tal de que se salvase la literatura. Me bastaba por entonces saber que ese mundo sosegado y lleno de imágenes existía, y esto me consolaba hasta resignarme a no acceder a él. Me importaba más la literatura que mí literatura, que eso es ser joven, adolescente, crédulo y puro. Pero la vida, que es impura y, sobre todo, irónica, le hace a uno escritor a costa de cargarse la literatura, le lleva a un reinar en ese reino sólo por revelarle que está tan podrido, sucio, triste, atormentado, y mareado de días como todos los demás. Y, para hacer todo esto más grave, Darío Álvarez Alonso portaba bajo el abrigo un vergonzante capacho muy parecido al mío.
¿Habría conocido Baudelaire la humillación de salir con un capacho, por las calles de Paris lleno de repollo y coliflor? Seguramente sí, aunque esto no lo contaban sus biógrafos, ni lo contaba él, pero como ser sublime sin interrupción entre tanta carnicería y tanta pescadería, como serlo yo, como serlo Darío Álvarez Alonso, como serlo Baudelaire, que lo había escrito sin que yo lo hubiera leído aún, pero teniéndolo ya adivinado como lo tenía.
Custardoy



















No hay comentarios:
Publicar un comentario